Economía política republicana y deuda soberana
El artículo plantea algunos aspectos de la discusión sobre las deudas soberanas, a través de las lentes de una economía política republicana de izquierda, que entiende a las deudas como un mecanismo de dominación.
Por: María Julia Bertomeu / Arte: Hugo Orlandini
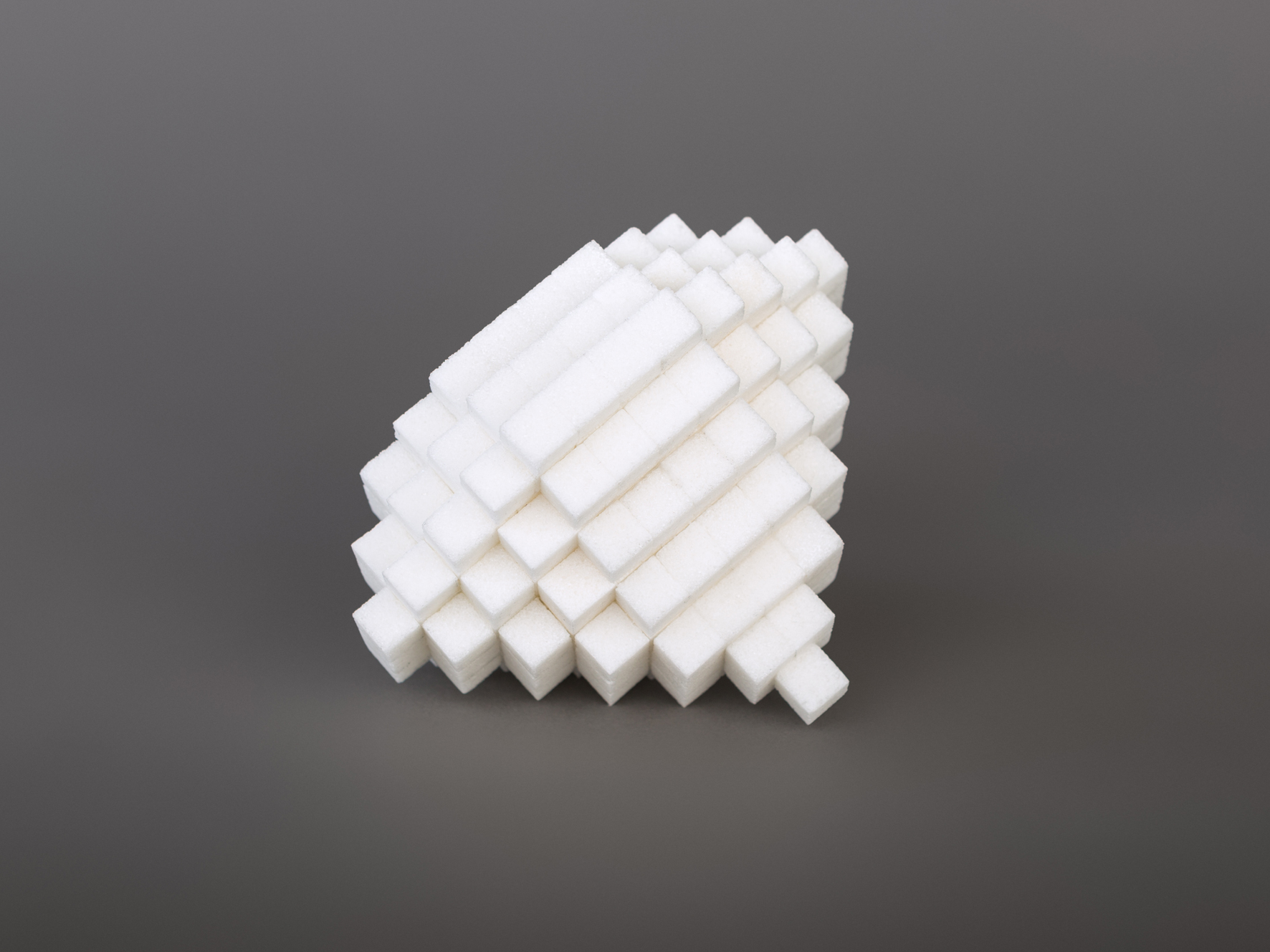
Diamante, de la serie Melao, 2024. Hugo Orlandini. Escultura. Terrones de azúcar blanca 14x13x11 cm
El inveterado concepto de economía política recibe hoy una señalada atención por parte del pensamiento republicano y, en general, por parte del pensamiento político de izquierda. Las investigaciones son diversas y abarcan temas como la economía política de la dominación en los mercados de trabajo, la libertad de expresión, la acumulación de la propiedad, y recientemente también la dominación por parte de los mercados financieros internacionales, las deudas, las instituciones de crédito, y el papel de las divisas en la economía mundial. Los pueblos y gobiernos progresistas – preferentemente los del sur, aunque también algunos del norte global – admiten por lo general que las deudas públicas o soberanas son mecanismos de dominación. Los anticapitalistas consideramos además que se trata de una de las tantas herramientas de dominación del capitalismo, anclada en una economía política tiránica históricamente indexada e institucionalmente muy bien pertrechada (Bryan, 2023). Mi objetivo es esbozar algunos aspectos de la discusión sobre las deudas soberanas, a través de las lentes de una economía política republicana de izquierda.
La economía política de la deuda soberana
Como todo concepto, el de economía política tiene su propia historia. La vieja economía política, de Aristóteles, Adam Smith, Marx y Engels, siempre prestó atención a los vínculos de dependencia y a las relaciones de poder material y simbólico que atraviesan a todas las instituciones sociales -mercados, hogares, centros de trabajo, instituciones políticas, entre otras (Casassas, 2016, pp. 287). Como Engels lo puso en claro al relatar el surgimiento de la nueva economía política burguesa en Alemania de su época: “la economía no trata de cosas, sino de relaciones entre personas, y en última instancia entre clases” (Engels, 1955, pp. 386).
Recordemos, sólo a modo de un ilustre ejemplo, la muy aristotélica idea de que la economía debería estar subordinada a cierta disciplina política (no cualquiera) porque el bien de la ciudad no es distinto del bien del hombre, pero es más hermoso y divino alcanzarlo para preservar la ciudad (Aristóteles, 1989, 1094b). Aristóteles se ocupó del concepto de bien con las lentes de una filosofía política anclada en la distinción entre ricos y pobres, propietarios y no propietarios: euporoi y aporoi, y de esa división emergían dos tipos de constituciones, la oligárquica y la democrática. (Aristóteles, 1970,1295b).
Este concepto clásico de economía política se eclipsó a principios del siglo XX y hoy lo preserva una cierta economía política cuando, entre otras cosas, nos recuerda muy aristotélicamente, que “la economía es siempre ya política, tanto en sus orígenes como en sus consecuencias” (Purdy, et alia, 2020, pp.1792). Obviamente, indagar sobre la economía política de la deuda soberana es una apuesta metodológica de largo alcance, con aristas sociales, políticas, ecológicas, legales y filosóficas y no sólo económico-financieras.
Entonces, la pretensión de excluir formal o informalmente a la política de las decisiones económicas, parece justificar que el reembolso se piense como un simple acatamiento de una norma pretendidamente inexpugnable. A saber, que los gobiernos siempre deben pagar sus deudas y, al mismo tiempo, que el impago debería ser descartado por ser una opción irracional, meramente política e ignorante de los principios elementales de la buena economía. Lo que por lo general se ha logrado ocultar, es que la norma de pago es tan política como la del impago. Entre otras cosas porque, como bien dice la jurista Odette Lineau, «uno de los elementos más desconcertantes de la narrativa convencional es la noción de que la norma de reembolso del régimen de deuda soberana pudiera ser impolítica. De hecho, es difícil imaginar cómo cualquier cosa que contenga la palabra «soberana» pueda considerarse como tal” (Lineau, 2014, pp. 4).
Pues bien, me propongo analizar dos cuestiones. En primer lugar ¿cuáles son los rasgos fundamentales de una economía política republicana de izquierda construida en torno al concepto de libertad como no dominación? En segundo lugar, ¿qué puede aportar tal economía política para analizar el tema de las deudas soberanas?
A mi entender una economía-política republicana y democrática de la deuda soberana debería ser capaz de reconocer al menos tres cosas:
- Que la deuda soberana es y ha sido fuente de conflictos políticos y sociales internos, porque de entrada supone cambios distributivos profundos a favor y en contra de los que ganan y pierden con los préstamos y los reembolsos. Esos cambios distributivos no son producto de las fuerzas del mercado, sino de decisiones de los gobiernos, de los organismos internacionales prestamistas y de las elites locales que se benefician y que disponen quién debe ganar y quién debe perder en las crisis financieras y de endeudamiento. Cuando los gobiernos optan por reembolsar en lugar de no pagar o suspender los pagos de deuda, intentan ocultar que se trata de una decisión mucho más política y social que económica. Para decirlo con Noemi Brenta: “Los que hunden sus vidas más rápido en estas crisis son los sectores populares (Brenta 2021, pp. 290).
- Como lo plantea Jerome Roos, especialista también en el estudio de las crisis capitalistas, “uno de los principales puntos ciegos de las explicaciones convencionales del cumplimiento por parte del deudor es que, por lo general, tienden a tratar al país prestatario como una singularidad cuyos diferentes grupos y clases sociales se agregan en un interés nacional global…… En el proceso de esta agregación todos los conflictos de intereses dentro del país deudor se eliminan discretamente, simplemente se espera que los diferentes estratos de la sociedad compartan el mismo interés en el cumplimiento o el incumplimiento, el reembolso o el impago, y se supone que el gobierno del país representa apolíticamente este conjunto colectivo de preferencias políticas”. (Roos, 2019, pp.41)
- Quienes defienden la norma estricta del reembolso no pueden ignorar, si son honestos, que la norma de continuidad de la deuda es intrínsecamente política e históricamente variable. A lo largo del último siglo, los actores políticos, los cambios ideológicos más amplios y las estructuras cambiantes de los acreedores públicos y privados le han dado distintas formas. Tengamos presente que varios estados repudiaron de manera exitosa sus deudas, entre ellos México, Estados Unidos, Cuba, Rusia, China y Costa Rica, y dieron origen a la ya clásica teoría de la deuda odiosa que el jurista ruso Alexander Sack – el defensor de los acreedores- formalizó en 1927 proponiendo rechazar las deudas públicas soberanas en caso de que hubieran sido contraídas sin el consentimiento del pueblo y que no lo benefician, desafiando así el latiguillo de la continuidad soberana de las deudas. (Lineau, 2014, pp.3)
Deuda soberana y dominación
El concepto de dominación sobre el que pivota la economía política republicana admite ser definido de varias maneras, no solo descriptiva sino también normativamente, aunque las fronteras entre ambas son porosas e incluso complementarias. Me interesa indagar algunas fuentes y modos de dominación a través de las deudas soberanas en el marco del capitalismo actual (Blunt, 2015).
En primer lugar, aclaremos que para la tradición republicana la dominación es la antítesis de la libertad. Según su etimología, dominación viene de señor o amo y también de propietario, porque dominium significa también “propiedad privada exclusiva y excluyente”, la tan mentada propiedad liberal que consagra la soberanía absoluta del propietario. Sabemos, o deberíamos saber, que quien ejerce verticalmente dominación sobre cosas, activos, mercados, oligopolios y más, amparado en esa soberanía absoluta sobre su propiedad, también tiene la capacidad directa o indirecta de tomar el control sobre los poderes públicos, y ejercer dominación horizontal, imperium. En efecto, la acumulación de derechos de propiedad y, en general, de poder económico, hace posible que algunos pocos trasladen el poder que les otorga el dominium al interior de las instituciones políticas, sociales, económicas y legales, locales, nacionales y globales (Bertomeu, 2021. pp. 30; 1999, pp.198) Entonces, ¿qué significa afirmar que la deuda soberana es un mecanismo de dominación, ¿cuáles son sus lugares y sus actores?
Para expresarlo brevemente, la dominación se plantea siempre en términos de relaciones sociales, “X” es republicanamente libre dentro de la vida social si: i) no depende de otro(s) para vivir, esto es, si tiene una existencia social autónoma garantizada. Es por eso que ii) cualquier interferencia (de un particular, del conjunto de la república, o de instituciones globales) que dañe ese ámbito al punto de hacerle perder a X autonomía social y poniéndole a merced de otros es ilícita y iii) la república está obligada a interferir en el ámbito de existencia social privada de X si eso lo capacita para disputar con posibilidades de éxito el derecho a determinar qué sea el bien público (Bertomeu-Domènech, 2006, pp. 68-69).
El celebérrimo ejemplo de la esclavitud permite entender las razones por las cuales la relación social de dominación entre amo y esclavo persiste, independientemente de que un amo bondadoso decida no ejercerla. Se trata de una relación asimétrica de poder amparada por una institución social que establece normas y leyes destinados a blindar el ejercicio de poder arbitrario en dos sentidos: i) que el amo es quien define cuáles deben ser las acciones y elecciones del esclavo; y que el esclavo no esté en condiciones de rechazar los términos de la cooperación impuestos por el amo, sin consecuencias catastróficas para su supervivencia, si lo lograra (Blunt, 2015, pp. 8).
El ejemplo de la esclavitud es útil también para evaluar el sistema deuda como un mecanismo de dominación, como ausencia de libertad de la gran mayoría de poblaciones supuestamente «libres». En primer lugar para entender que incluso si la deuda no fuera “odiosa”, esto es, contraída como producto de una estafa, de un fraude o de una ilegalidad por parte de quienes la toman y otorgan; y que incluso si deudores y acreedores fueran mandantes y funcionarios internacionales probos preocupados por el bienestar, el desarrollo y la paz social del país deudor -como pretenden hacernos creer ahora las arengas de algunas funcionarias-, el sistema deuda internacional continuaría siendo, en sí mismo, una herramienta de dominación.

Luego, porque la relación asimétrica de poder entre deudores-acreedores, al igual que la relación amo y esclavo, se encuentra blindada por las normas que las mismas instituciones de crédito internacional reconocen por escrito en sus plataformas. El FMI, por ejemplo, se atribuye la función de “revisar” y “supervisar” las políticas económicas aplicadas por los países miembros, imponiendo reformas estructurales del régimen laboral, previsional y tributario. Como sabemos eso supone recomponer la tasa de ganancia, disminuyendo el ingreso popular, en salario, jubilaciones o planes sociales, y todo el gasto público de orientación hacia las necesidades de la población. Esta facultad reconocida por el propio FMI y organismos financieros internacionales públicos y privados, les permite disputar a las repúblicas el derecho a determinar qué sea el bien público, negándole a la mayoría de la población de los países endeudados la posibilidad de tener una existencia social autónoma garantizada.
En tercer lugar, el FMI es una institución estructurada por medio de cuotas de cada uno de los países miembros, que reflejan su posición económica relativa en la economía mundial. Esas cuotas denominadas “derechos especiales de giro (DEG) (que es la unidad de cuenta del FMI), determinan el número de votos que le corresponde a un país miembro en las decisiones del FMI. EEUU es el país con mayor cantidad de votos y tiene capacidad de veto. De ahí el cuestionable desde varios ángulos (45.000 millones de dólares desembolsados) y otorgado en 2018 con el auspicio deliberado de EE. UU. (gobierno Trump) y su peso relativo en la toma de decisiones del organismo. Con ese préstamo, la Argentina es hoy el principal deudor del FMI (Gambina-Torres, 2023, pp. 13).
Deuda soberana como mecanismo de dominación dentro y fuera de las fronteras.
Como he dicho antes, las secuelas redistributivas de los pagos, los impagos, los reembolsos y las luchas políticas resultantes, son imprescindibles para comprender el régimen internacional de cumplimiento de los contratos transfronterizos. Entre ellos los inconvenientes de tratar a los estados y sus gobiernos como ‘agentes representativos’ que negocian con los acreedores extranjeros en nombre de su país en su conjunto, y “a los deudores soberanos como ‘agentes unitarios’ que responden de manera utilitaria a las señales directas del mercado”. Sin embargo,
“[…] este planteo pasa por alto claramente una marcada división social entre los que pueden perder con las medidas de austeridad necesarias para pagar la deuda y los que están más expuestos a las consecuencias financieras de un posible impago. Es probable que las élites ricas, en particular las que tienen bonos del Estado, poseen capital o dirigen empresas que dependen del crédito, obtengan una utilidad mucho mayor del servicio ininterrumpido de la deuda que los demás, lo que les da un claro interés en el cumplimiento, incluso si esto perjudica a la economía y a la población en general” (Roos, 2019, pp.41).
Como ocurre y ha ocurrido tantas veces, quienes poseen capital o dependen del crédito internacional recibirán beneficios con el servicio ininterrumpido de las deudas, incluso a costa del empobrecimiento de la población en general debido a las populares recetas de austeridad. Por eso es necesario identificar a los actores (nacionales e internacionales o globales) que se benefician con las deudas soberanas, en lugar de realizar una consideración global sin análisis de clases sociales.
En este sentido, el economista marxista Rolando Astarita aporta una perspectiva interesante -como siempre extrema, discutida y discutible-, sobre el supuesto papel exclusivo de las fuerzas externas -como el FMI- cuando se analizan las deudas soberanas de los países de capitalismo dependiente, entre ellos Argentina. En una discusión con otras fracciones de la izquierda argentina en la que no voy a entrar, Astarita muestra las limitaciones de tomar como eje el papel exclusivo de fuerzas externas, sin pesar la complicidad de los sectores internos. Con una mirada de economista político de izquierda, y en contra de la idea ‘campista’, recuerda, por ejemplo, que el empresariado agrario y la burguesía nacional argentina (minera, petrolera, comercial y del transporte) no es oprimida desde fuera por bloques antinacionales, porque participan en negocios con el capital extranjero. Y eso ayuda a entender, nos dice, que esos sectores demandan un ajuste que, en contenido, es igual al que exige el FMI (e igual al que piden los acreedores privados, nacionales o extranjeros) y consienten que el Fondo monitoree el programa económico cada tres meses.
Astarita también impugna lo que considera el habitual diagnóstico de la izquierda nacional: que la deuda es producto de una estafa, de un fraude o ilegalidad y que sus causantes principales son el FMI, los gobiernos neoliberales y el capital financiero internacional. Según esta posición, la deuda tendría un origen meramente subjetivo y externo. El énfasis en lo subjetivo, nos dice Astarita, alimenta la creencia de que el problema son los estafadores –gobiernos neoliberales y sus amigos-, y no las relaciones de producción y de cambio asociadas a un capitalismo atrasado y dependiente”. Frente a los enfoques que definen los “campos” enfrentados en base a un objetivo nacional, Astarita se decanta obviamente por un enfoque de clase, que comparto.
De algún modo, aunque sin proponerlo, Astarita contribuye a pensar la polémica planteada en el pensamiento republicano reciente en torno a una supuesta disyunción exclusiva (en lenguaje ordinario A o B pero no ambas), entre intencionalistas (a los que denomina subjetivistas) y estructuralistas (las relaciones de producción y de cambio asociadas a un capitalismo dependiente). Su hipótesis es que “la deuda es una consecuencia de los mecanismos de acumulación del capitalismo dependiente”, y que para adquirir el carácter de una medida progresista, la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa debería estar articulada con toda otra serie de medidas radicales en términos de estructuras económicas, porque “lo subjetivo” juega un rol secundario.
Estoy de acuerdo con lo primero, pero no con lo segundo. No pienso que lo que Astarita define como ‘subjetivo’ o ‘moralista’: afirmar “que la deuda es producto de una estafa, de un fraude, de una ilegalidad”, aun admitiendo que hay estafadores y ladrones metidos en el asunto, sea un tema secundario. Manifiestamente no es un tema moral, y es obvio también que tiene que ver con la debilidad estructural de la acumulación de capital en Argentina como país dependiente. Pero eso no implica negar que los principales mecanismos estructurantes del capitalismo dependiente contemporáneo no hayan sido diseñados muy intencionalmente por ciertos actores con nombre y apellido que obviamente pertenecen a las clases sociales dominantes, han tenido y tienen la capacidad de consolidar legal e institucionalmente procesos de desposesión; que tuvieron y tienen en sus manos las herramientas y la voluntad de constituir mercados de tal manera que los convierten en espacios oligárquicos de dominación que sirven a sus propios intereses1
La deuda argentina es ilegítima, incluso pensada como producto de los mecanismos de acumulación del capitalismo dependiente. La gran mayoría de los actores que la contrajeron están hoy en el gobierno, y volvieron a tomar una deuda mayúscula, ilegal e impagable. Me sumo al llamado del “Nunca más” deuda de la gran especialista en deuda argentina Noemí Brenta 2. Estoy convencida de que quienes defendemos una perspectiva republicana radicalmente democrática y por eso mismo anticapitalista, vivimos en la periferia global y soportamos el peso de la deuda, deberíamos sumarnos a los movimientos locales e internacionales que lidian por la abolición de las deudas ilegítimas, aunque sabemos que tales medidas tomadas en forma aislada no son un programa revolucionario de transición al socialismo.
Como una y otra vez repite el luchador belga Eric Toussaint, es necesaria una campaña amplia a favor del no pago de una deuda que no debemos pero que nos está matando, porque cuanto más pagamos más debemos, dicho con palabras del gran Galeano en su maravilloso libro sobre “nuestras venas abiertas”. No es cuestión simplemente de argumentar que no podemos pagarla, debemos decir enfáticamente que nos negamos a pagar lo que no debemos. No olvidemos que hubo una investigación judicial realizada a pulmón por el jurista Alejandro Olmos (la causa N°14467) que muestra la ilegalidad de la deuda contraída por la dictadura y que aún hoy seguimos pagando. La investigación fue archivada, el Parlamento argentino no estuvo a la altura 3. Las deudas sólo existen cuando son lícitas en su origen, los acreedores son también responsables.
Referencias
Aristóteles (1970) Ética a Nicómaco, Madrid, Instituto de Estudios Políticos
(1989) Política, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
Astarita, R (2022) “FMI, Nación y campismo en la izquierda argentina” https://docs.google.com/document/d/1d1fcUMgPhBOfFqA0ocvvfa3vVbnvI9b0t76L9zTgV9U/edit?usp=sharing
(2019) “Deuda externa y consignas transicionales” FMI, deuda externa y consignas transicionales
Ballesteros, Jorge (2000) “Sentencia Causa “Olmos, Alejandro s/Denuncia”, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº2 de la Capital Federal”, Secretaría Nº4, 13 de julio de 2000. https://www.cadtm.org/Deuda-externa-de-la-Argentina-Texto-completo-de-la-Sentencia-Olmos.
Bertomeu,M.J. Doménech, A (2005) “El republicanismo y la crisis del rawlsismo metodológico. Nota sobre método y sustancia normativa en el debate republicano contemporáneo”. Madrid, Isegoria, 33, 51-74.
Bertomeu, M.J. (2021). “La concepción fiduciaria de la propiedad y la soberanía política”, en Erzaun, F, Castillo Merlo,M (2021) Pensar la política en clave republicana. Debates sobre la libertad y la igualdad. EDUCO Editorial de la Universidad Nacional del Comahue Neuquén. https://www.academia.edu/64247218/Pensar_la_pol%C3%ADtica_en_clave_republicana_Debates_sobre_igualdad_y_libertad.
Blunt, G.D (2015) “On the sources, sites and modes of domination”. Journal of Political Power. Vol. 8, Issue 1.
Brenta, Noemi (2022) Historia de la deuda externa argentina. De Martinez de Hoz a Macri. Buenos Aires, Buenos Aires, Capital Intelectual.
Bryan, A (2023) “The material conditions of domination. Property, independence and the means of production”. European Journal of Political Theory, Volume 22, Issue 3 https://doi.org/10.1177/14748851211050620
Calcagno, A, CALCAGNO, E, (2000) La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla), Catálogos, 2da. ed., Buenos Aires, 2000.
Casassas, D, De Wispelaere, J (2015) Republicanism and the political economy of democracy. European Journal of Social Theory, 283-300
Domènech, A (2017) La democracia republicana fraternal y el socialismo del gorro frigio. La Habana, Cuba, Instituto Cubano del Libro , Editorial de Ciencias Sociales.
Engels, F (1955) , “La contribución a la crítica a la economía política de Marx” , Carlos Marx, Federico Engels. Obras Escogidas en dos Tomos. Tomo I. Moscú, Instituto Marxismo-Leninismo. PCUS.
Gambina, J, Torres Garcia, H (2023) La deuda en América Latina y el Caribe. Buenos Aires. CLACSO.,
Graeber, D. (2005). Debt: The first 5,000 years. New York: Melville.
Katz, Claudio (2022) “Esta deuda es impagable” https://www.cadtm.org/Economista-Claudio-Katz-Esta-deuda-es-impagable-es-una-condena-por-decadas.
—————-(2022) El nefasto regreso del FMI. https://katz.lahaine.org/el-nefasto-regreso-del-fmi/
Keene, Beverly “La deuda es con los pueblos y la naturaleza”. En Gambina, J, Torres comp. La deuda en America latina y el Caribe, Prologo de Eric Toussaint, CADTAM y Clacso, Buenos Aires 2023, pp. 21 https://bibliotecarepositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/248281/1/La-deuda-AL-Caribe.pdf)
Lineau, Odette (2014) Rethinking Sovereign Debt: Politics, Reputation, and Legitimacy in Modern Finance . Cambridge, MSS, Harvard University Press.
Olmos Gaona, Alejandro et alia. “¿Hacia dónde va la Argentina? Los peligros del endeudamiento”, Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, Análisis Nº22, 2017.
Pettit, P (1999), Republicanismo. Una Teoría sobre la Libertad y el gobierno. Traducción de Antoni Doménech, Barcelona, Buenos Aires, Paidós.
Purdy, J, et alia, (2020), “Building a law-and-political-economy framework”, The Yale Law Journal, 129:1184.
Roos, J (2019) Why Not Default?. The Political Economy of Sovereign Debt. Princeton, Princeton University Press.
Toussaint,E, Smit, A (2023) “Resistir el sistema deuda”. https://www.cadtm.org/Resistir-el-Sistema-Deuda
Código del artículo: 25002002
